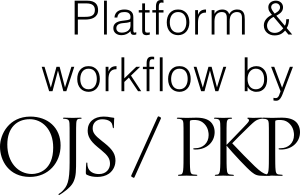![]()
Información
Desarrollado por
![]()
![]()


![]()
Dugesiana es una publicación semestral, editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios en Zoología, por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Camino Ramón Padilla Sánchez # 2100, Nextipac, Zapopan, Jalisco, Tel. 3337771150 ext. 33218, http://148.202.248.171/dugesiana/index.php/DUG/index, glenusmx@gmail.com. Editor responsable: José Luis Navarrete-Heredia. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2009-062310115100-203, ISSN: 2007-9133, otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: José Luis Navarrete-Heredia, Editor y Ana Laura González-Hernández, Asistente Editorial. Fecha de la última modificación 1enero 2026.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad de Guadalajara.